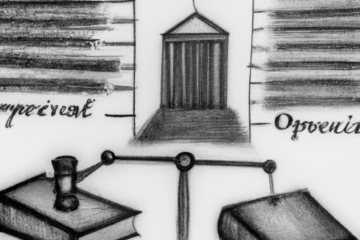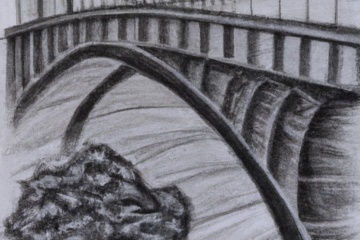El pesimismo siempre es un mal ingrediente cuando la democracia, en su connatural imperfección, arroja esos destellos –intensos, pero momentáneos por definición— que reavivan un lugar común a veces olvidado: que ella es, sin más, la mejor forma de conducir la vida política de una comunidad signada por el desacuerdo y el hambre de participación. Digo esto en consideración del proceso legislativo entablado a raíz del sometimiento del proyecto de ley de extinción de dominio, cursado en su fase final ante el Senado de la República (cámara ante la cual se introdujo en su versión original). Los senadores tomaron nota, no solo de las observaciones remitidas por la Cámara baja, sino también de los muchos apuntes, objeciones y observaciones que los sectores jurídicos en pugna plantearon, un día sí y otro también, por distintas vías. Y así, la norma resultante, sin ser perfecta, al menos se distancia de su problemática confección originaria en aspectos constitucionalmente relevantes.
El pesimismo siempre es un mal ingrediente cuando la democracia, en su connatural imperfección, arroja esos destellos –intensos, pero momentáneos por definición— que reavivan un lugar común a veces olvidado: que ella es, sin más, la mejor forma de conducir la vida política de una comunidad signada por el desacuerdo y el hambre de participación. Digo esto en consideración del proceso legislativo entablado a raíz del sometimiento del proyecto de ley de extinción de dominio, cursado en su fase final ante el Senado de la República (cámara ante la cual se introdujo en su versión original). Los senadores tomaron nota, no solo de las observaciones remitidas por la Cámara baja, sino también de los muchos apuntes, objeciones y observaciones que los sectores jurídicos en pugna plantearon, un día sí y otro también, por distintas vías. Y así, la norma resultante, sin ser perfecta, al menos se distancia de su problemática confección originaria en aspectos constitucionalmente relevantes.
Se ha dicho (Nassef Perdomo, “Una bocanada de democracia”, El Día, 27 de julio de 2022), no sin razón, que lo acontenido en la Cámara de Diputados en el contexto de la discusión de dicha iniciativa legislativa es un buen ejemplo de deliberación democrática productiva y fructífera. Y lo es: cabe admitir que la discusión entre los diputados estuvo cargada de aspectos jurídicamente sustanciosos y de puntos políticamente cargados –y, por ello, incómodos— que en conjunto condujeron a una deliberación intensa. Eso, creo, es una prueba importante de que el cedazo legislativo tiene vocación de funcionar, puede (asumido que debe) servir para algo. Más allá, queda de manifiesto que el cruce de opiniones jurídicas tuvo, también, su dosis de protagonismo, y que gracias a ello los representantes fueron capaces de articular un proyecto que por lo menos resista cierto contraste con el material constitucional vigente.
Sin embargo, me parece útil introducir un matiz, o al menos acompañar esta lectura de la situación con una buena ración de realismo: el hecho de que este suceso sea llamativo, único, fácilmente distinguible entre el cúmulo de episodios que caracterizan la realidad política cotidiana, es una manifestación notoria de la cara discontinua de nuestra democracia. Dicho de otra manera: si esto es positivo y raro a la vez, probablemente sea porque nuestro régimen todavía no explota todo su potencial; más allá, porque aun se queda muy corto frente a las potentes demandas democratizadoras que desde unos años marcan el ambiente político y el pulso social en el país.
Bien es cierto que planteamientos como este difuminan la diferencia –que por supuesto existe— entre realismo y pesimismo. Insisto: no hay espacio para esto último, habiendo visto el efecto que tuvo sobre el proyecto su intenso tránsito por la Cámara de Diputados. Solo resta aplaudir la labor de los legisladores, sobre todo de aquellos que mostraron suficiente apertura y receptividad frente a las objeciones que venían desde la comunidad jurídica. Así que hace bien en celebrar el cartel victorioso: se sorteó con éxito una nueva amenaza de autismo en la producción normativa. Pero este es, también, un buen momento para recordar que una democracia funcional no sobrevive a base de momentos democráticos, no subsiste si se nutre simplemente de destellos.
Evidentemente, una democracia plena requiere algo más. Sería bueno, pues, que el canto de victoria dure poco, poquísimo, y que se reanude el trabajo cuanto antes. Porque la discontinuidad democrática no encaja del todo con el plan de satisfacción de las deudas sociales que aun faltan por saldar. Y porque, proyectada en el tiempo, esa misma discontinuidad tiende a surtir un efecto similar al de la serpiente que devora su propia cola: la del esfuerzo eterno, pero inútil.
– PJCH