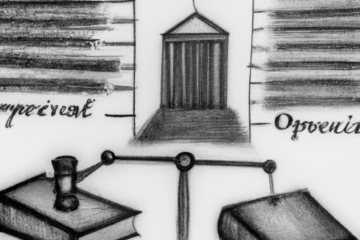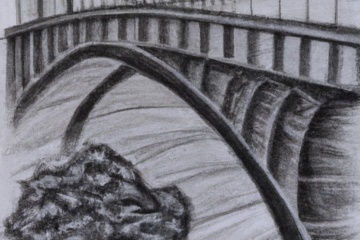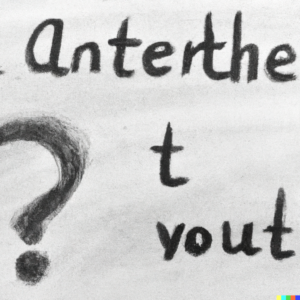 En el marco de los debates constituyentes que tuvieron lugar en Francia luego de la revolución de 1789, el diputado Antoine Claire Thibaudeau, fiel abanderado de la doctrina “pro-parlamento” entonces en boga, respondió a la propuesta formulada por Emmanuel Sièyes, tendente a la instauración de una jurisdicción constitucional, con una expresión que admite un millón de lecturas y que, pienso, capta de buena forma el estado actual de la democracia en Latinoamérica. En palabras de Thibadeau: “Se dice que entre un pueblo de las Indias la creencia popular consiste en pensar que el mundo está sostenido por un elefante, y este elefante por una tortuga; pero cuando uno pasa a preguntarse sobre quién reposa la tortuga, la erudición desaparece”.
En el marco de los debates constituyentes que tuvieron lugar en Francia luego de la revolución de 1789, el diputado Antoine Claire Thibaudeau, fiel abanderado de la doctrina “pro-parlamento” entonces en boga, respondió a la propuesta formulada por Emmanuel Sièyes, tendente a la instauración de una jurisdicción constitucional, con una expresión que admite un millón de lecturas y que, pienso, capta de buena forma el estado actual de la democracia en Latinoamérica. En palabras de Thibadeau: “Se dice que entre un pueblo de las Indias la creencia popular consiste en pensar que el mundo está sostenido por un elefante, y este elefante por una tortuga; pero cuando uno pasa a preguntarse sobre quién reposa la tortuga, la erudición desaparece”.
La frase es por sí sola suficiente para calibrar el recelo del diputado frente a una figura que consideraba igual o más “peligrosa” que un Parlamento desatado. Es claro que su posición no se resume en esta frase, pero no entraré a valorar sus detalles, ni pretendo analizar los pormenores de los debates constituyentes franceses. Solo busco explicar la manera en que, a mi juicio, la réplica de Thibaudeau ilustra la salud actual de la democracia latinoamericana. Porque no tengo del todo claro que nos estemos moviendo, en conjunto, hacia un estadio más (políticamente) fructífero que el que se mantuvo hasta no hace mucho tiempo.
La victoria electoral de Gabriel Boric –con “ch”— en Chile ha llevado a ciertos sectores de la opinión pública a sostener que en Latinoamérica se respira un nuevo aire. Se dice, en síntesis, que, gracias a ella, la democracia retoma el terreno perdido ante el avance de ciertas derechas en la región. Con estos términos se busca proyectar la idea de que, en la preeminencia pendular de las ideologías –particularmente en nuestros pueblos—, nos movemos nueva vez desde un ciclo con predominio de la derecha a uno en el que las preferencias giran mayoritariamente en torno a la izquierda, y así, que una cierta renovación democrática ya está en marcha y que no se detendrá en el futuro cercano, visto el resurgimiento de figuras relevantes para los movimientos socialdemócratas –o izquierdistas— que protagonizaron los periodos de bonanza de principios de siglo.
Me parece que esta narrativa ignora que, en rigor, toda elección dice más de la coyuntura interna en que se produce que de las circunstancias a escala regional que la puedan rodear. Podrá sonar a perogrullada, pero es importante recalcarlo: lo de Boric explica la tesitura chilena, y nada más. Por si fuera poco, parece pasarse por alto que, en verdad, Latinoamérica es al día de hoy un salpicón político: hay casi tantos gobiernos de “izquierda” –o “centroizquierda”— como de “derecha” –o “centroderecha”—; a veces, incluso, no es del todo evidente que algunos de “izquierda” sean esencial y ciertamente de “izquierda”. Más allá, aun siendo cierto que figuras que se creían rezagadas (como Petro en Colombia) o definitivamente descartadas (como Lula en Brasil) han recobrado vigencia, es arriesgado –por no decir incorrecto— dar por sentado que las distintas derechas no competirán por retener el capital electoral recabado en los últimos años.
En cualquier caso, me consta que existe una razón mayor, no solo para criticar –o incluso rechazar— aquella narrativa, sino también para, como he dicho, valorar con sentido crítico la calidad de la democracia en la región. El problema, si he entendido bien, concierne a las propias entrañas del sistema. Esto es, no tanto a las formas que lo canalizan, ni a los contenidos que lo caracterizan; más bien, a los actores que lo operan.
Me explico. Ya es un lugar común entre juristas y políticos distinguir los dos “planos” que configuran una democracia bien entendida: la cuestión de las formas, que son esencialmente las reglas que canalizan el sistema democrático; y el plano de los contenidos, rubro en el cual se agrupan las normas que consagran derechos individuales y los principios que dan cuerpo al sistema. La combinación de estos “planos” puede conducir a diversos esquemas institucionales, distinguibles sobre todo a partir de la persona (el presidente, en un sistema presidencialista) o grupo de personas (el congreso o parlamento, en un diseño parlamentario, o bien los jueces constitucionales en un Estado constitucional “fuerte”) a quienes se otorga la “última palabra” en los procesos de decisión sobre los asuntos de interés colectivo.
Pues bien, algunas exploraciones recientes [cfr. Ronald Sáenz (2021): “El presidencialismo en su laberinto: la preferencia institucional mayoritaria en la élite parlamentaria latinoamericana”, Revista de Estudios Políticos 193, 143-176] sugieren que, en ciertos momentos y contextos, el sistema democrático puede esconder algo más. Entra así en juego la variable actitudinal: según se sostiene, a la fecha, existe una porción nada desdeñable de congresistas y parlamentarios de la región que favorecen, o más bien prefieren la ampliación de las atribuciones del Poder Ejecutivo, aun en detrimento de la capacidad de decisión de su hábitat: el propio congreso o parlamento.
Las razones que pueden explicar este fenómeno no sorprenden (edad, sexo, posición social, estatus económico…). Pero el descubrimiento es relevante en sí mismo por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque redimensiona el valor de comprender que, más allá de las formas y del contenido, están las actitudes, convicciones, pasiones e intereses de quienes nos representan y gobiernan. Y en segundo lugar, porque evidencia una vez más que los relatos son solo eso: relatos. Y es que, en relación con el tema –como con muchos otros—, se producen dos actuaciones sustancialmente diferentes: una propagandística, que pretende potenciar una determinada coyuntura con el propósito de beneficiar intereses particulares; y otra científica, que analiza científicamente, más fría y objetivamente (al margen de intereses particulares), la misma situación. En el relato que se critica en estas líneas hay, me parece, mucho más de lo primero que de lo segundo.
En ese sentido, creo que el efecto más o menos expansivo de la situación chilena no debe eclipsar el hecho de que en varios escenarios del panorama latinoamericano se han verificado (y se siguen verificando) hechos políticos que evidencian un problema de cultura política, cuyas manifestaciones erosionan las instituciones del sistema y hacen mella en el tejido social. Y si, a fin de cuentas, “todo fracaso o éxito democrático es fruto de una determinada cultura política común” (Máriam Martínez-Bascuñán, “Parlamentarismo tóxico”, El País digital, 6 de febrero de 2022), entonces habrá que detenerse a pensar de qué forma este defecto político-cultural tiene el potencial de desvirtuar el esquema político e institucional vigente.
Puede extraerse una conclusión “positiva”: queda claro, finalmente, que la relación individuo-institución es de naturaleza simbiótica; es decir, si las instituciones están dirigidas por personas, aquellas indefectiblemente quedan permeadas por las actitudes e inclinaciones de estas. Por eso mismo, si los congresos de la región están constituidos –en alguna medida— por sujetos políticos que prefieren un presidencialismo fuerte, aun en detrimento de su propio poder de decisión y a contrapelo del equilibrio que presupone el sistema, entonces cabe afirmar que calibrar la salud, el caché o la calidad de la democracia en Latinoamérica no pasa solo por verificar la configuración de ciertas formas y determinados contenidos: parece que es, además, una cuestión de actitud.
¿Cómo controlar esto? El sistema democrático, lo sabemos, se articula en torno a un esquema de pesos y contrapesos, complementado por controles internos y externos; el voto es un ejemplo de estos últimos, mientras que de los primeros solo diré que están desperdigados entre la Constitución y las leyes del sistema. La pregunta no se responde fácilmente. No parece que el régimen esté diseñado para contrarrestar esta clase de vicios. Aquí se regodearía felizmente el diputado Thibaudeau: parece esfumarse, una vez más, la erudición. Pero quizá todavía cabe apelar a la conciencia individual y colectiva. Y en el marco de ese esfuerzo, preguntarnos: ¿queremos más o menos democracia? Sería, creo, un buen primer paso.
– PJCH